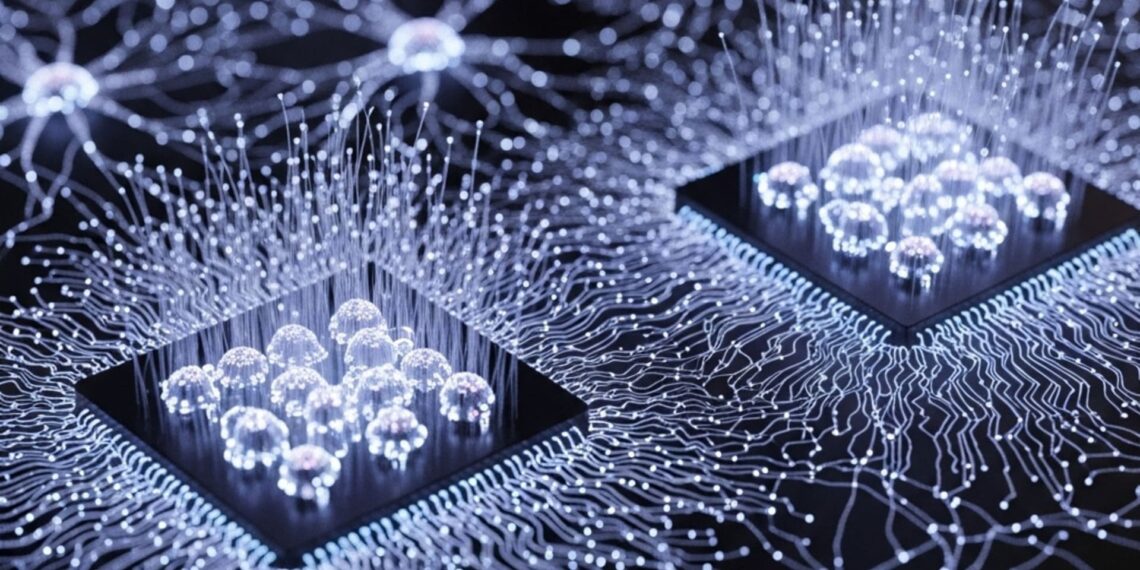La inteligencia artificial tiene su lado oscuro: es un gigante devorador de energía eléctrica. Si pudiese emular la arquitectura profunda de nuestro cerebro, ese problema desaparecería. Con los chips neuromórficos podemos disfrutar de una IA de bajo consumo, ya que justo imita el funcionamiento de nuestra mente.
En cualquier revolución, esta surge aprovechando la tecnología disponible en sus inicios. Las carrozas de tracción animal sirvieron de inspiración para la mecánica de los primeros coches a combustión. Y el teclado de tu computadora posee la disposición de las antiguas máquinas mecánicas de escribir.
En el caso de la inteligencia artificial ocurre lo mismo. Empleamos en ella tecnología de CPU y memoria diseñada para el funcionamiento de los ordenadores. Y la arquitectura de diseño creada por el matemático John von Neumann, hace ya un lejano 1945. En otras palabras, estamos desarrollando programas “pensantes” usando un hardware desarrollado para seguir procedimientos.
La máquina biológica pensante que conocemos, el cerebro, no opera como lo hace nuestra IA. Este almacena y procesa la información de forma simultánea, sin el ir y venir de datos que usan los modelos de inteligencia artificial actuales. Esta característica permite que nuestro pensamiento se produzca mediante breves pulsos eléctricos. Y que las neuronas, el hardware principal del cerebro, se activen solo cuando se necesiten.
Los chips neuromórficos
En palabras muy simples, los chips neuromórficos son una imitación no biológica de un cerebro. A diferencia de los chips convencionales, estos operan por eventos (spikes), por lo que permanecen inactivos si no se les requiere para procesar información relevante. Y no se limitan a los estados binarios 0 y 1, sino que se activan o desactivan con mayor matiz, imitando al funcionamiento del cerebro. Un funcionamiento que resulta ideal para aplicaciones de la computación cuántica.
La eficiencia de estos chips es simplemente sorprendente: ¡consumen hasta mil veces menos que una GPU! Además, la memoria y el procesamiento de datos están integrados, por lo que el hardware resulta mucho más compacto. Por ejemplo, el chip neuromórfico Loihi 2 de Intel contiene un millón de neuronas de silicio en una superficie de apenas 31 mm².
Aunque asociamos los chips neuromórficos con la inteligencia artificial, en realidad su campo de aplicación es mucho más amplio. Uno de los principales es la robótica, ya que allí permiten a los robots procesar información sensorial de forma rápida. También le permite trabajar por mayor tiempo con menor carga de energía, debido al bajo consumo de su “cerebro”.
Quizás la aplicación más prometedora sea la generación de redes de sensores inteligentes, trabajando como una gran red neuronal. Cada uno de ellos puede analizar localmente los datos y tomar decisiones autónomas para la micro gestión. Y decidir qué información compartir con el control central para que este pueda realizar la macrogestión. ¡Emulando así a las organizaciones humanas que gestionan recursos!
Las redes cognitivas de bajo consumo energético están a la vuelta de la esquina, gracias a los chips neuromórficos. Serán redes que sentirán, pensarán y reaccionarán. Y con capacidad de autogestionarse, sin la necesidad de contar con una central principal que se sature de datos. La mayoría de la información no viajará, se procesará en sitio.
Contar con una red de sensores con inteligencia artificial nos permitirá desarrollar redes con eficiencia biológica, sin un coste energético prohibitivo. Y este uso racional de la energía nos permitirá disminuir la huella de carbono asociada a las tecnologías de información y comunicación.
Pero no todo será de color rosa; hay una tonalidad gris en el futuro. Una red inteligente descentralizada será difícil, sino imposible, de desconectar. Y la saga fílmica Terminator nos dejó muy claro el riesgo que esto implica.
Imagen propia